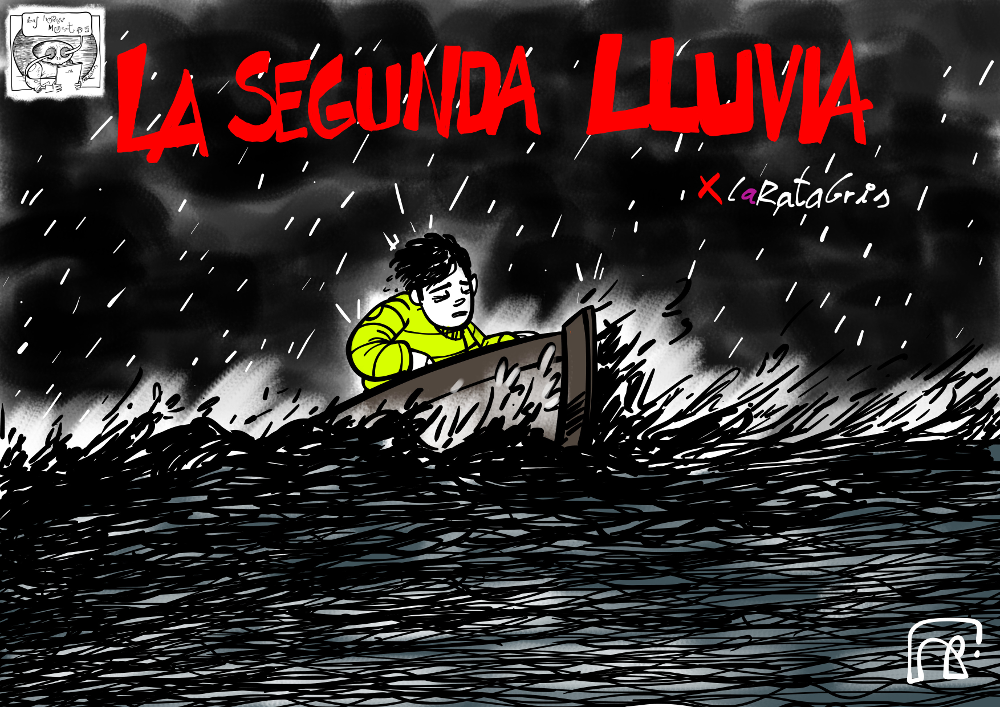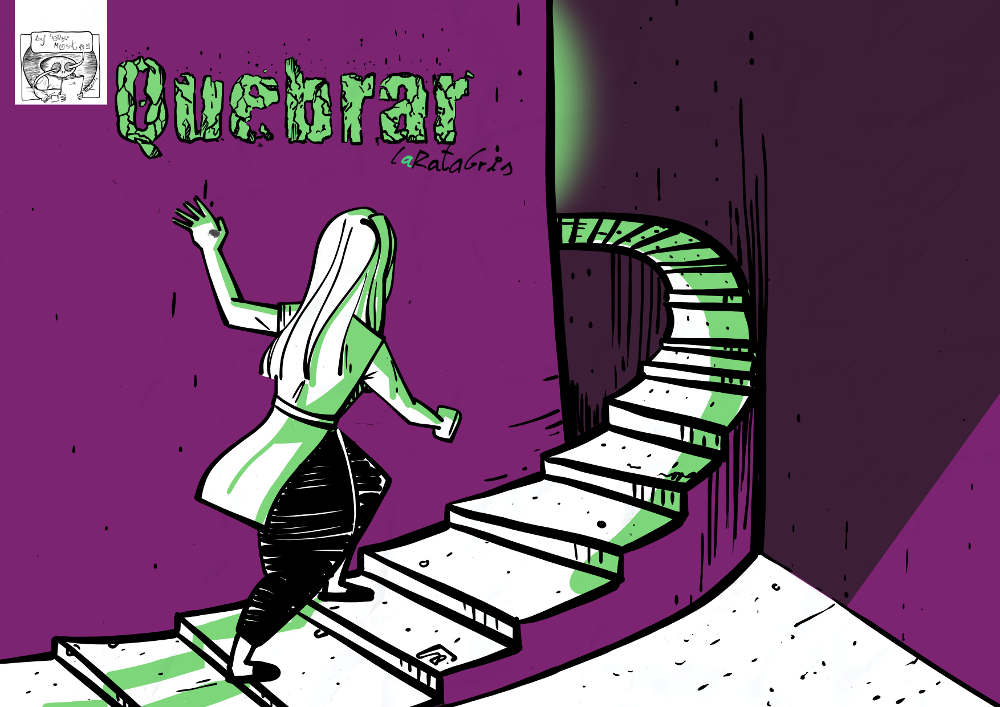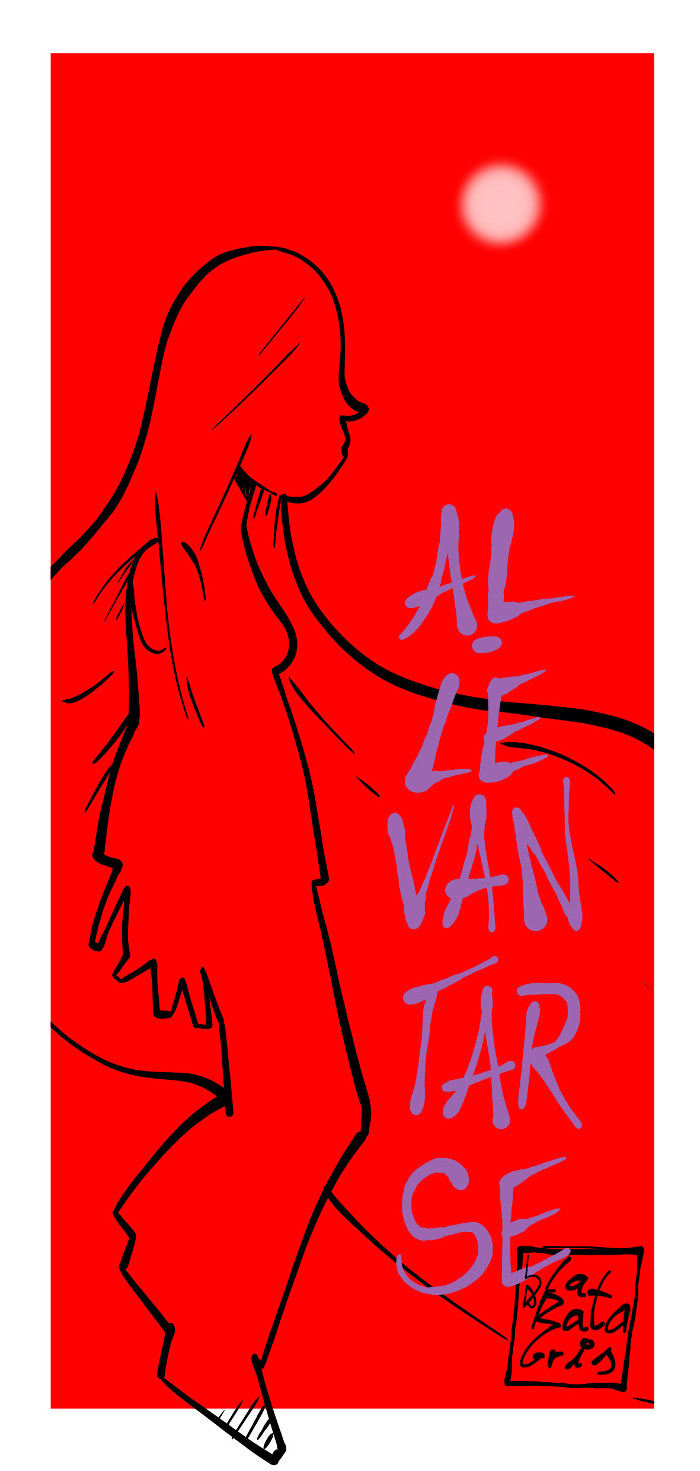El viento que nos movía se había detenido de golpe. El velero se mecía sobre una bandeja de plata mientras nosotras quemábamos el tiempo en caladas lentas y profundas. Aspirábamos y pasaba una hora, expulsábamos una nube que se quedaba enganchada en el cielo y otro instante, otra hora, una vida.
Al amparo de la calma chicha, rodeados de un desierto de aguarumores, nos giramos hacia el capitán buscando algún consuelo.
– Somos- vosotras quería decir- las que tenemos que soplar-. Y claro que era un tenéis muy alejado del tenemos. Que absurdas sonaban las obligaciones en esa mar congelado.
La naturaleza contaba chistes de nuestra situación y nosotras; hombres y mujeres de la tripulación, le hicimos caso al capitán, porque era lo que siempre habíamos hecho. Estábamos acostumbrados a que nos meciese el viento, que solo él, el capitán, general de mil guerras, fuese nuestro guía.
Soplamos y soplamos hasta quedarnos sin aliento y ni así aprendimos de nuestros errores. Preferimos morir bajo sus ordenes a remar en otra dirección.
LaRataGris