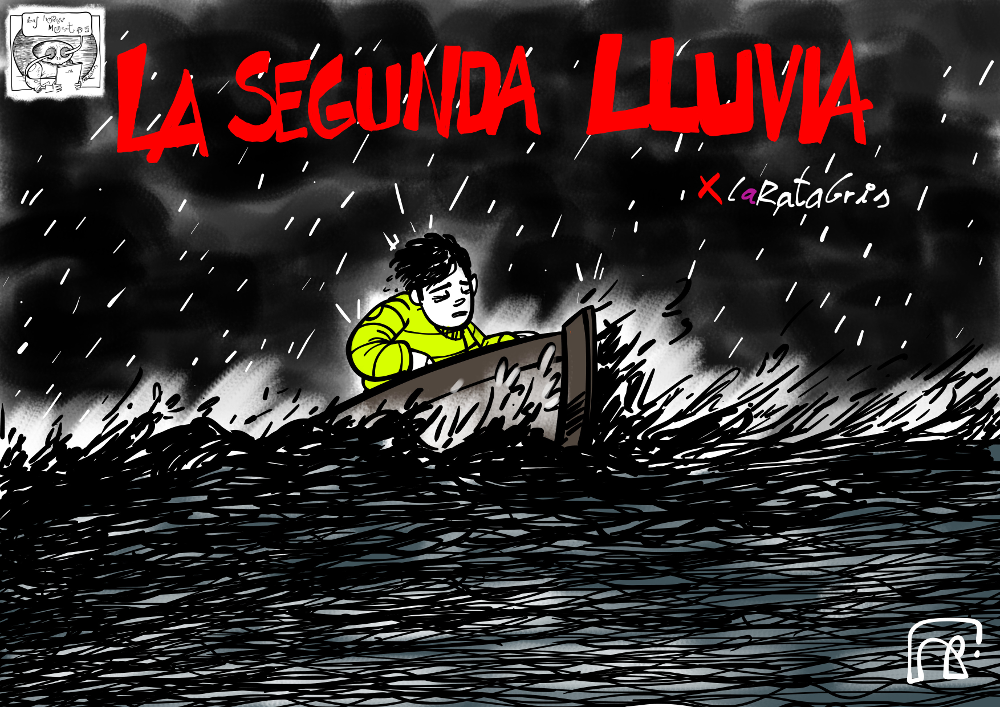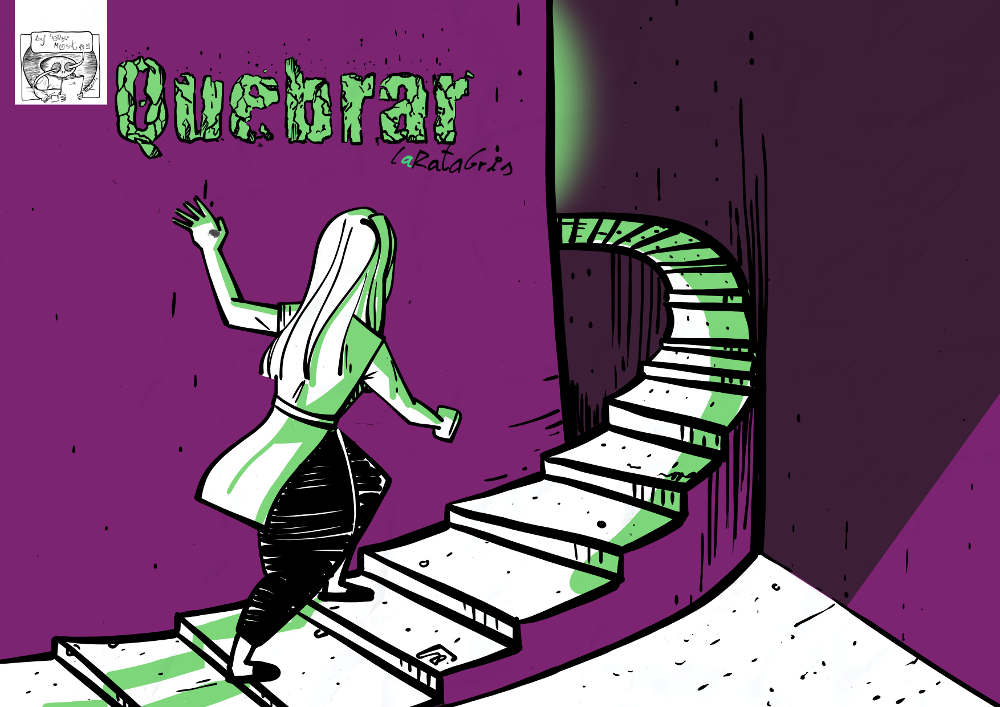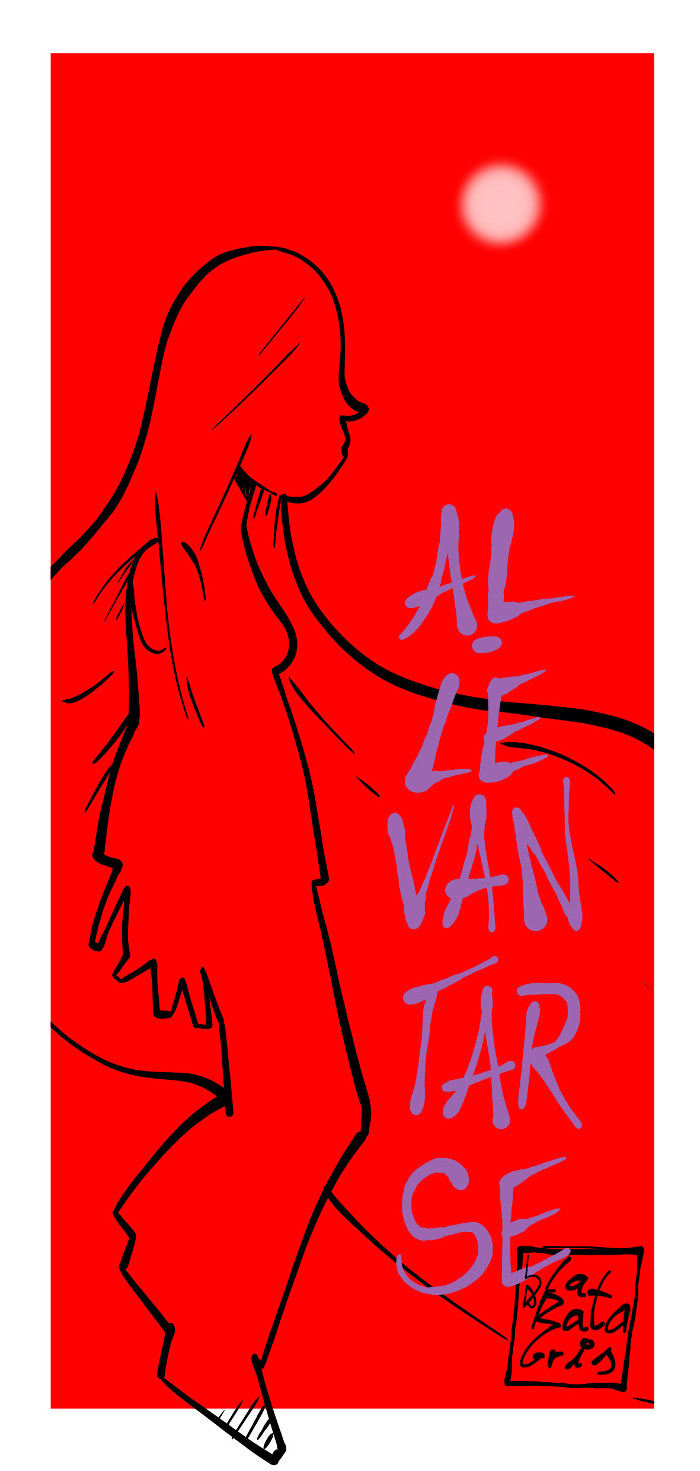Era aún pequeño cuando aprendió a contar. Podía agrupar hasta veinte objetos sin esfuerzo; llegaba a treinta si se concentraba. El treinta y uno, al principio, se le escapaba.
Como no sabía hablar nadie se enteró de su proeza.
Creció y creció también su habilidad. Claro que superó los treinta y seis colores de su caja de lapiceros, los trescientos sesenta y cinco días de un año pasaron mientras él contaba los granos de arroz de cada paella, la arena del desierto, el número de estrellas que veía: las que se le escapaban, las vivas, las muertas.
Contaba horas, minutos y segundos; los latidos de su corazón, su ausencia: cero y murió demasiado pequeño como para poder ser algo más que una estadística.
LaRataGris